El partido más importante de la historia (del fútbol), por Fernando Martínez
Ya están en casa, tranquilos, descansados, luchan por dejar a un lado las preocupaciones del día, ¿verdad? Y ahora se disponen a leer este artículo (no se alarmen, apenas son novecientas cincuenta palabras) y les vuelvo a meter otra vez en un aprieto. Imagínense. Se encuentran en un vestuario con diez compañeros más. Se han enfundado la camiseta de su selección nacional de fútbol, representan a su país, no son unos deportistas cualesquiera, miles de compatriotas suyos esperan el triunfo, la exaltación de los valores nacionales, el patriotismo, bla, bla, bla…
Es un domingo, el domingo 16 de julio de 1950, y saltan al césped aturdidos por el coro vociferante
de 175.000 personas que animan a su rival: Brasil. ¿Me
siguen? Nos encontramos en el partido final del Mundial de 1950, que se jugó en el estadio de Maracaná.
Representan a la selección de Uruguay y nadie, absolutamente nadie, da un duro por
ustedes.
No se trata en puridad de la final, como muchos
aficionados creen, sino del último partido de la liguilla, por lo que a Brasil,
que viste de blanco, le basta con un simple empate. Los aficionados apuestan no
por la victoria sino por el número de goles que puede encajar el guardameta
charrúa. Ni la banda de música
tiene el himno de Uruguay preparado,
vamos, lo que se dice una auténtica borrachera (¡) de triunfo.
El entrenador uruguayo, Juan López Fontana, propone colocar un autobús delante de la portería, pero el capitán, el Negro jefe (Obdulio Jacinto Varela, con el cinco en la camiseta), se opone cuando el míster le da la espalda en la batahola de nervios del vestuario charrúa. “Señores, si jugamos a la defensiva acabaremos como Suecia y España”, sentenció Varela. Hasta los directivos de la federación hablaban de que perder por menos de cuatro goles sería una auténtica honra.
Entonces el capitán volvió otra vez a la carga y les
soltó un discurso tan templado como conciso: “¿Perder? ¡Vamos a ganar el
partido, carajo…!”. En las gradas se concentran el mayor número jamás contado
de aficionados al balompié,
en el estadio construido más grande hasta la fecha… [y todavía hoy es el partido al que más público
ha asistido.] ¿Cómo sienten ahora sus estómagos? Algo revueltos, seguro.
Los uruguayos caminan cabizbajos por indicación del
capitán, que les ha advertido de que no miren a la tribuna sino al césped. Por
azares del fútbol, la selección charrúa aguanta el primer tiempo los ataques
furibundos (permítanme el lenguaje bélico en este punto) de Brasil, que nunca más vestiría de blanco en toda su historia. Pero un par de minutos después de que el árbitro, el
inglés George Reader, pitara el inicio del segundo tiempo, marca Brasil
por mediación de Albino Friaça. El miedo se apodera de los uruguayos, que se quedan
paralizados mientras que la pelota todavía sigue en el fondo de la portería
de Roque Máspoli, el héroe, hasta el gol, del partido.
Entonces, el capitán coge el cuero y camina lentamente
hacia el centro del campo. Quiere hablar con el árbitro porque había visto a
uno de sus auxiliares levantar ligeramente el banderín, pero no tiene ni idea
de inglés. La cuestión es perder tiempo y asegurar que los ánimos brasileños se
calmen. Varela mata la furia de su rival, así que el partido puede continuar.
Es más, los charrúas se crecen. En el minuto sesenta y seis anota el
empate Juan Alberto Schiaffino. Maracaná se queda mudo. Algo más de diez minutos
después, la tragedia se consuma. Marca
Alcides Ghiggia en un disparo que el guardameta brasileño, Moacir Barbosa,
entendió como un centro.
No hay reacción posible de los cariocas. En apenas un
pestañeo el árbitro pita el final del partido. Uruguay se proclama por segunda vez campeona del Mundo de Fútbol, una competición que todavía se llama Copa Jules Rimet,
el nombre de su creador y, a la sazón, presidente de la FIFA.
La confusión es total. Los jugadores brasileños
lloran, derrumbados y tirados sobre el césped. No hay música, no hay entrega de
trofeo. Los charrúas también lloran, liberados de la ansiedad del partido y no
se sabe muy bien si lo hacen de alegría o de pena. No hay pódium, ni confeti,
ni discurso, que lo tenía preparado el presidente de la FIFA además en
portugués… Rimet deambula por el
campo con la copa en la mano sin saber a quién dársela. Al final se la entrega al capitán. De forma
milagrosa hay una cámara fotográfica que capta el apretón de manos.
En Brasil se habla de intentos de suicidio,
de depresión nacional, las fiestas se suspenden, el país se queda aturdido como
si hubiera recibido una gran paliza, todo lo contrario que en Uruguay. Pasan
los minutos y los charrúas son conscientes poco a poco de lo que han
conseguido. La plantilla se marcha ya tarde a la playa de Copacabana de
parranda, mientras que Obdulio Varela entra solo en un bar y pide un
aguardiente. Le reconocen los parroquianos, brindan juntos, se mezcla la gloria
y la tragedia con sabor a cachaza.
¿Qué les parece la historia? Fue tan real como la vida
misma y se ha contado muchas veces, bastantes. Entenderán mejor ahora aquello
de la épica del fútbol, de que el partido no acaba hasta que el árbitro pita
el final, que los partidos se juegan en el campo, que nunca hay que despreciar
al rival, que la grandeza del fútbol se encuentra en encuentros como el de
aquel lejano día (por cierto, se jugó a las ocho de la tarde hora española) y
que, en definitiva, los maracanazos existen. Y
en ellos cree el que esto escribe, pues lo imprevisible, lo que no se ha
escrito del todo, posee la fuerza y el embrujo de la certeza más absoluta.




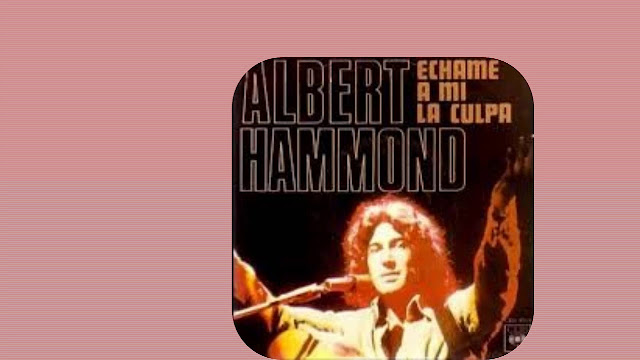


Comentarios
Publicar un comentario
Se eliminarán los comentarios maleducados o emitidos por personas con seudónimos que les oculten.