La trilogía de la Guerra Civil es el conjunto de libros de relatos escritos por el madrileño Juan Eduardo Zúñiga que se inició en 1980 con la publicación de Largo noviembre de Madrid, continuada nueve años más tarde con La tierra será un paraíso y culminada en 2003 con el que yo leí primero de los tres, Capital de la gloria, sobre la que ya escribí en su momento.
Comienzo
por aclarar que la que me ha gustado muchísimo es esta última, que la primera
me pareció excesiva en el sentido de demasiado esfuerzo vanguardista literario,
y que la segunda, en la línea artística de la primera (aunque incidiendo
en la gris posguerra de los derrotados), me agradó algo más pero sin llegar al
entusiasmo lector provocado por Capital de la gloria. No obstante, he de
resaltar el gran valor (casi) historiográfico, si bien narrativo, y por tanto
ficticio, de esta trilogía fundamental en el ámbito de la literatura sobre la
Guerra Civil española.
La ciudad
de Madrid es la protagonista indiscutible de todos
estos cuentos. La desangrada, heroica, derrotada ciudad de Madrid.
Largo noviembre de Madrid se abre
con el relato ‘Noviembre, la madre, 1936’, que
comienza a su vez así:
“Pasarán unos años y olvidaremos
todo; se borrarán los embudos de las explosiones, se pavimentarán las calles
levantadas, se alzarán casas que fueron destruidas. Cuanto vivimos, parecerá un
sueño y nos extrañará los pocos recuerdos que guardamos; acaso las fatigas del
hambre, el sordo tambor de los bombardeos, los parapetos de adoquines cerrando
las calles solitarias…”
El horror
de un escenario literario carente de épica alguna, aquel Madrid asediado,
bombardeado, aparece desnudo en las palabras de Zúñiga:
“El asombro de los ojos
horrorizados al comprobar que así era la guerra: destruía, calcinaba y ponía
terror en el corazón.”
La guerra
sangrante y la paz de los corazones detenidos:
“La guerra únicamente daba
caducidad y por años de vida e ilusiones entregaba con usura una experiencia
sangrante, una forma de vivir que, vuelta la paz, no serviría para nada: la
enseñanza de destruir o de esquivar la destrucción, saber que no se es aún un
cadáver y a cambio, el soplo venenoso que para el corazón, asfixia, quiebra
promesas y proyectos”.
Los años de la guerra, “aquella cabalgata ennegrecida”, seguidos de “la ignominia y la convicción del heroísmo, la exaltación y la derrota”. Porque en estos relatos lo que sentimos es la humillación y la pesadumbre de quienes llegarán a “hacer suya la razón de la esperanza”.
El segundo
relato de este libro es el titulado ‘Hotel Florida. Plaza del Callao’, donde vemos
“las casas rajadas, de persianas y balcones reventados, las colas de gente
apiñadas a cualquier hora a la espera del racionamiento, los parapetos hechos
con adoquines por los que un día saldrían los fusiles, disparando”, donde
presenciaremos bombardeos, “las manchas de sangre en el suelo, las ambulancias
cruzando las calles desiertas, el rumor oscuro del cañoneo lejano...”
‘10
de la noche, cuartel del Conde Duque’ es el tercero de los relatos de Largo
noviembre de Madrid. En él podemos apreciar todo el esplendor de esta
literatura de Juan Eduardo Zúñiga volcada habitualmente en la evocación de
aquel dolor original, pero dotada también del rayo de esperanza de lo que
fueron instantes de pequeña gloria humana:
“Sería difícil olvidar todo lo que
había aprendido de lo que puede ser el amor: la blandura de la espalda, el roce
de los cuellos, la carne fría de las rodillas, el peso de los miembros
extendidos sobre el cuerpo, cómo a veces éste parecía transparente e irisado y
otras negro y abismal, mancha oscura en la que se habían rastreado con la boca
los sitios más suaves, siempre una manera nueva de poner los labios en los
hombros o en el mullido cojín del estómago, cuerpo inagotable sobre el que se
desfallece a punto de caer muerto y precipitarse en la nada, de donde se
resucita para al instante reintegrarse al mundo y a sus quehaceres, en medio de
los cuales se presenta súbitamente la imagen del amor y pone su mano caliente
en el recuerdo y de allí desciende por los canales más vitales y se extiende en
íntimo gozo que hasta puede obligar a una ligera sonrisa o dar a los ojos la
mirada suavemente velada por la añoranza”.
El cuarto
relato se titula ‘Nubes de polvo y humo’. En él
aparece aquella guerra descarnada y espléndidamente horrible sobre las vidas de
quienes vieron su alma atragantada de tanta vileza, de tanto temor, de tanta
penuria y de tanto sentir la muerte a todas horas:
“La guerra es una maldición, una
desgracia para todos, ni uno escapa al estremecimiento de contemplar
destrucciones, cuerpos sin vida arrugados en la ropa manchada de un soldado
caído de bruces en tierra de nadie que allí espera días y días pudriéndose al
sol y a la lluvia, replegándose la piel de la cara y mostrando los dientes
aguzados y fríos como dispuesto a morder a quienes le mataron porque los
dientes son herramientas de la vida y del ataque y verlos siempre horroriza,
aún más saliendo de un fino pañuelo de batista como ella le mostró: una dentadura
postiza con largos dientes amarillos sobre encías encarnadas de pasta, extraño
objeto que no tenía nada que ver con la joven atractiva que descubrió en el
refugio a donde hubo de correr porque, no bien salió del Metro, se le vino
encima la sirena de alarma y el estruendo de los aviones y un fragor distante
que se acercaba y que hizo brotar gente en las puertas, que se llamaban y
cruzaban corriendo hacia un gran letrero que en una fachada se destacaba en
blanco, ‘Refugio’, donde también bajó atropelladamente empujado por el miedo a
hundimientos, a esquirlas voladoras, a la calle explotando entre relámpagos y
trozos de muro desprendidos”.
La calle
explotando entre relámpagos: “cuánto esfuerzo, experiencia, caudales de
recuerdos se perdían con cada casa calcinada”. Uno muere también en el olvido
de aquellos minutos de angustia indecible. Porque “el sufrimiento es inútil”.
Tras ‘Riesgos del atardecer’ y ‘Puertas abiertas, puertas cerradas’, en el séptimo relato del libro, ‘Calle de Ruiz, ojos vacíos’, leemos que los recuerdos “envejecían rápidamente y eran tragados por el olvido, que no devuelve nada, que no ayuda a comprender hacia dónde camina fatalmente una persona”. La guerra y el horror, la guerra y el olvido.
‘Ventanas
de los últimos instantes’ se titula el octavo relato, quizás el mejor de
todos los de este Largo noviembre de Madrid. Le siguen ‘Mastican
los dientes, muerden’, donde alguien cambia su estilográfica de oro por un trozo de queso: ‘Aventura
en Madrid’, el cuento de Zúñiga en el que los brigadistas internacionales estaban
allí (“los huidos de regímenes crueles, los que soñaron un mundo fraterno
porque conocieron injusticia, los disciplinados que cumplían órdenes, los
quiméricos y los racionalistas estaban allí, avanzando por descampados,
alcanzando unas tapias y unas casuchas de suburbio que iban a ser el frente”); ‘Un
ruido extraño’; ‘Joyas, manos, amor, las ambulancias’; ‘Campos
de Carabanchel’; ‘Presagios de la noche’; ‘Heladas lluvias de
febrero’ (“mientras ellos estaban bien protegidos del bombardeo, miles de
soldados se exponían a la muerte, dormían en el barro, amontonados en chabolas
llenas de piojos, ninguno de ellos podía lavarse en muchas semanas y tenían
tos, y reuma y el estómago no les aguantaba la comida… Mientras tanto, dos
hombres de la retaguardia les maldecían, a ellos y a la guerra…”; y el último
de todos ellos, ‘Las lealtades’.
De 1989 es, ya lo dijimos, el segundo de los libros de esta trilogía, La tierra será un paraíso, que comienza con ‘Las ilusiones: el cerro de las balas’ (“una ciudad cuyo nombre fue un símbolo en la pasada guerra civil, que había sido defendida tenazmente, con el frente entre sus calles”), un cuento que nos sitúa en el ámbito temporal del volumen, una posguerra de una oscuridad tremebunda, siniestra para todos aquellos que nada sacaron de aquellos tres años de dolor, acoso y hambre:
“Todo lo que caracterizaba entonces
a nuestra patria: los impunes negocios, los fusilamientos, las venganzas, el
mercado negro, la imposición de creencias anticuadas”.
En ‘Antiguas
pasiones inmutables’, el segundo relato, leo la esencia de La tierra será un paraíso
cuando Zúñiga escribe en su deliberadamente tormentosa narración en cascada que
aquella ciudad, Madrid, por supuesto, “fue la capital enemiga aunque ahora,
terminada la guerra, era campo conquistado, sometido”.
Madrid, la
ciudad primero conquistada, ahora sometida, donde los personajes del segundo
libro de la trilogía del escritor madrileño deambulan como sonámbulos apenas
animados por el fugaz resplandor de la literatura (“ni muerte ni amor pueden
ser para nadie el mismo estremecimiento”).
El tercero
de los cuentos del libro es el titulado ‘Camino del Tíbet’, también
un retrato literario de la huella dejada por aquellos años de guerra en una
ciudad, en un país atrapado por el riguroso luto de la losa que es el pasado
enterrado por una guerra a muerte:
“La tragedia que hacía unos años
asoló el país: la guerra civil, entre cuyos dos bandos se proponían permanecer
neutrales no obstante saber bien que uno de ellos era su inexorable enemigo”.
‘Sueños
después de la derrota’ creo que es el mejor de los relatos que componen La
tierra será un paraíso. La guerra siempre sobrevive en los días del nuevo
régimen dictatorial (jamás citado, sin una sola referencia explícita a Franco
ni casi a su sistema político, sólo la velada certeza que circula por todo el
libro de saber en qué tiempos se desarrollan las historias muy oscuras que nos
narra el escritor Zúñiga, pues “sobre errores y cuerpos obligados a perecer
marcha la historia de la política”):
“La evocación de aquellos años, lo
único hermoso en su vida llena de hambres, palizas y desprecio porque no era
nadie y en esos tres años sí fue un hombre aunque el maldito final de la guerra
rompió todo y le hizo una basura y por esta razón durante el día, cuando está
en el café elegante, atento a si alguien le llama, no quiere recordar, no se
recrea en las visiones placenteras que le acompañan por los descampados, sino
que sólo rumia el terrible castigo que le vino después y lo repasa en su mente avivando
el odio a los que van allí a tomar combinaciones y hablan de negocios y
triunfos mientras extienden el pie para que él les lustre los zapatos”.
El quinto
relato es ‘La dignidad, los papeles, el olvido’, otro
gran texto, una muestra más de que “la memoria es lo que modela nuestra vida”,
otra expresión artística de aquella realidad de posguerra que nos pone frente a
“un país infectado de venganza” que se desploma incluso “sobre espaldas
inocentes” de seres callados, incapaces en ocasiones de denunciar una infamia
cuyo silencio les culpabiliza, seres sumidos en la falsedad de unos recuerdos
que, al ser invocados, dan una imagen diferente cada vez, una memoria que “va
cambiando sin parar según lo que anhelemos o nos conviene”, de tal manera que
aquello que se recuerda no es lo que pasó “sino distintas invenciones que
acaban siendo engaños”. Ojo, lo digo mucho, cuidado con la memoria, con las
memorias que sin trillar con usos historiográficos acaban por construir
simplemente mentiras interesadas:
“Porque lo que se vive apenas deja
huella, todo pasa velozmente y se esfuma como si la memoria fuera una lámpara
que lentamente se apagase”.
Porque los
recuerdos, “lastimeros o rutilantes, todos irán rindiendo al tiempo su
fragmentado tributo hasta quedar en nada”.
En ‘Interminable
espera’ (que finaliza con ese magnífico “la indescriptible noche se hace dueña
de todos los designios humanos”), aparece un rencor heredado que proviene “de
gente encadenada y azotada, de hambres y profundas heridas y humillaciones”, que
es fruto del “sufrimiento de otros” que alguien hace suyos en medio de la
grisura de la posguerra para lanzarlos contra aquellos a los que odia “de esta
maldita sociedad de triunfadores, orgullosos de su derecho a todo, de su
riqueza y la impunidad de sus decisiones”. También cobran vida en este
sexto relato aquellos opositores a la dictadura, aquel
minúsculo grupo de gentes dispersas que sacaron de no se sabe dónde el valor
para tratar de dañar a la bestia:
“Los que reparten octavillas a los trabajadores cuando salen de una obra, los que pintan letreros en las paredes, los que echan por debajo de la puerta una proclama, los que buscan trabajo a los que vienen de las cárceles, los que dan un poco de dinero para comida a los presos, todo sigilosamente, mantenido en secreto —ese que se esforzaba en descubrir un poderoso gobierno con la gran organización de sus recursos—, tan hábilmente hecho que nadie percibía tal actividad porque el sentirse perseguidos les hizo cautelosos y el ser portadores de mensajes reservados a través de una ciudad enemiga, les obligó a hablar con voz mesurada y recubrir de un disfraz alusivo las conversaciones en público para que nadie comprendiera nunca lo acordado”.
La tierra
será un paraíso se cierra con el que para mi gusto es el peor relato de la trilogía, ‘El
último día del mundo’.
Es, en definitiva, esta trilogía un ejercicio literario de sumo interés (de muchísima altura el libro que la cierra) si uno quiere adentrarse en lo que el arte ha sido capaz de evidenciar de aquella guerra de nuestros abuelos que aún sigue coleando. (Y lo que te rondaré, morena.)



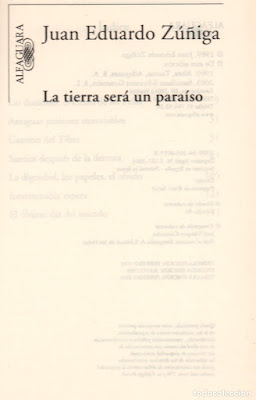

Comentarios
Publicar un comentario
Se eliminarán los comentarios maleducados o emitidos por personas con seudónimos que les oculten.