Lennon y McCartney: una dialéctica antropológica; Por Rafael Herrera
Cuando escucho a The Beatles, desde hace años… (y cuando quiero decir, desde hace años, quiero decir desde antes de nacer, pues me consta que en casa se escuchaba a los de Liverpool desde antes que yo ocupara la barriga de mi encinta madre). Pero ¿por dónde iba? No sé; sigamos.
Mi padre fue uno de esos jóvenes que vieron a los
cuatro en España… Por tanto, yo no elegí escuchar a The Beatles. No fue una
elección para mí, como no lo es hacer la digestión, respirar o transpirar.
Elegir que un grupo de música te gusta es algo
demasiado culto, demasiado lejano. Considero que la estética tiene
su base fundamental en lo no pensado, lo visceral, lo inmediato; lo que viene
después son patillas, libros, discos, ganas de ligar y lo peor de todo… filosofía.
Cuando escucho a The Beatles, desde hace años (y esto
creo que lo he dicho ya alguna otra vez) tengo la sensación intelectual de que
su genialidad procede de la perfecta armonía de contrarios que unificaron la
capacidad creativa de Lennon y McCartney.
Uno puede ser de Lennon o de McCartney. Hay grandes
discusiones al respecto de mentes brillantes, y sobre todo de mentes borrachas
en noches importantes con amigos que han escuchado buena música,
leído mucho y pensado con la cerveza en la… cabeza. Me he unido a esa caterva
en innumerables ocasiones.
Hace años pergeñé una breve reseña sobre el asunto que
ahora he revisitado. Se trataba (y vamos a tratar ahora) de una
sensación al escuchar una canción, no de una reflexión sesuda de esas
que destruyen el momento estético.
Seré breve, porque este tipo de cosas importantes no
merecen la tediosa largueza del crítico generoso, sino más bien el relámpago
sintético de la sensibilidad musical.
Creo que en la relación entre Lennon y McCartney como
compositores, como un único autor, se produce una dialéctica antropológica
universal.
Para demostrar esta tesis que no es una tesis sino una creencia, voy a usar un argumento que no es un argumento sino un artefacto musical: la canción A day in the life. Considero que el mayor exponente que demuestra mi tesis antropológico-estética lo tenemos en este absoluto musical.
La canción parece una mera y aparente yuxtaposición
de dos canciones diversas. La primera parte pertenecería a Lennon
y la segunda, a McCartney. Esto es historia. Cualquiera lo sabe. Una parte la
hizo el uno, y la otra, el otro.
La primera parte empieza
con unos sencillos acordes de guitarra, que evocan la sencillez de los primeros
esplendores, tímidos, del amanecer que viene. De inmediato, entra el piano,
para dar nobleza a los destellos iniciales, y la base rítmica, para dar
estabilidad al día melancólico que se avecina.
Entonces, la voz que se impone sobre el nuevo día es
la del hombre, triste, que nos da la contraimagen dolorida de lo humano. Así,
en unos pocos segundos, tenemos un día triste remarcado por una
vida triste. La síntesis de lo natural y de lo humano en un puñado de
notas simples.
El día nace con la sencillez sonora de los acordes, de
la misma manera que la vida humana se despierta con la tristeza de la narración
de lo trágico en el periódico. Esta primera parte es absolutamente
lennoniana, y evoca el canto elegíaco que toda alma sensible siente
frente a la evidencia de lo perdido en el presente.
Para entender la segunda parte es esencial captar
el puente musical caótico que nos lleva de una parte
a otra. Ambas partes están unidas por una escala en la que la melancolía de la
primera parte se va diluyendo en profundos agudos chirriantes que parecen que
nos llevan irremisiblemente a la tragedia en que desemboca toda elegía.
Sin embargo, el puente caótico finaliza con un golpe
grave, que neutraliza el surgimiento de la tragedia, y abre el camino
de una paz posible entre el dolor del día. Es entonces cuando comienza la segunda
parte, claramente maccartneyana.
Ya no tenemos una sencilla sucesión de acordes de
guitarra, como en la primera parte. Ahora lo que domina es el bajo
y los graves, que vienen a dar consistencia física y vital a los
alados lamentos de la primera parte.
Frente al dolor elegíaco, McCartney nos ofrece el
día de un burgués ordenado, que se levanta, no cuando amanece, como en
la parte de Lennon, sino cuando suena el despertador. El deber del trabajo, la
felicidad hogareña, es lo único que puede salvarnos de la evidencia de la
armonía del dolor natural y humano.
Un día en la vida de un poeta deja paso a un día en la
vida de un burgués.
Sin embargo, este juego de síntesis está
lleno de ironía. La felicidad tranquila del hombre sencillo y trabajador dura
poco. La consistencia de los bajos, la rotundidad de los graves, son igualmente
frágiles, y caen para dar paso al canto lejano de la melancolía, que vuelve a
unirse en la recuperación de la primera parte.
Y esto sucede porque, en el fondo, es el mismo hombre
aquél que se lamentaba en la primera parte y el que se despierta feliz en la
segunda. La felicidad es posible, pero si hay en ella el espacio propio de la
ironía. Ser feliz sin ironía es una impiedad; pues siempre nos espera, a la
vuelta de la esquina, el lamento sonoro del dolor de ser hombre. Así,
pues, parece que se impone la primera parte….
Pero también la melancolía requiere su
ironía. No puede imponerse de modo absoluto en la vida, pues de este
modo, la debilitaría hasta la impotencia, o la haría estallar en la violencia.
Por tanto, la aparente vuelta al estadio melancólico
de la primera parte, termina con un nuevo final caótico mitigado,
en el que Lennon y McCartney nos avisan de que lo irracional es lo que queda
siempre que rascamos la piel de las certezas del hombre, ya sea la certeza
melancólica del dolor o la certeza vital de la alegría.
[Este artículo fue publicado en Anatomía de la Historia el 21 de octubre de 2013]


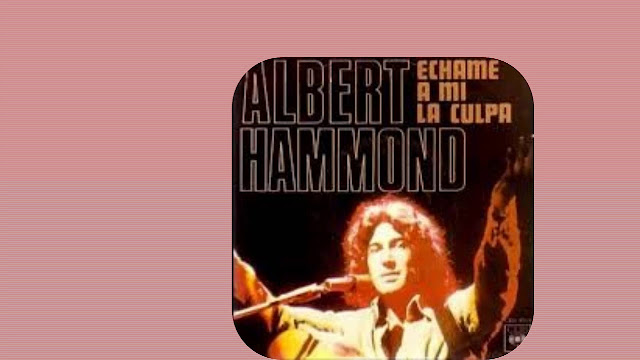



Comentarios
Publicar un comentario
Se eliminarán los comentarios maleducados o emitidos por personas con seudónimos que les oculten.