El fútbol en sus comienzos (un libro sobre el fútbol español)
En 2015, el historiador del deporte Juan Antonio Simón publicó Construyendo una pasión: El fútbol en España, 1900-1936, un interesante recorrido por los comienzos de ese deporte en el país.
Empecemos por el principio, ¿de dónde
viene el fútbol?
“El punto de partida
residió en el marco de unas condiciones sociales específicas que se
concretizaron en Inglaterra desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, y
que permitieron reglamentar, institucionalizar e integrar en el tejido social
la mayor parte de las especialidades deportivas que conocemos hoy en día.
Durante este periodo Inglaterra vivió la primera mercantilización de deportes
como el boxeo, las carreras de caballos y el criquet; pasando por la
reglamentación de deportes de equipo como el fútbol, el rugby y el polo; o la
fijación de las diferentes distancias de cada disciplina atlética, que desde
entonces dejaron de identificarse por referencias topográficas del terreno para
comenzar a medirse por millas y yardas”.
Simón explica que “las actividades recreativas y los
juegos populares que existían desde la época medieval, fueron progresivamente
transformados y adaptados a los valores que definían a las nuevas elites,
reduciendo su nivel de anarquía, desorganización y violencia, con la que se
habían practicado desde su origen”.
No podemos dejar de lado “la importancia que tuvo el
desarrollo del capitalismo en Inglaterra como el elemento diferenciador que
provocó la aparición del deporte de masas”.
Se remonta el autor a los remotos orígenes del fútbol
en Gran Bretaña: “las primeras menciones en Inglaterra sobre el popular juego
del football se datan a partir del siglo XIV, aunque su práctica tenía
muy poca similitud con el estilo de fútbol de principios del siglo XX”.
“El hurling o el
«fútbol del populacho», nombre con el que se conocía a una de las formas más
difundidas del mob football o folk football, se caracterizará por
los grandes alborotos y desórdenes que generaba al jugarse dentro de las
poblaciones, debido al gran número de participantes que intervenían en estos
encuentros y a la violencia con la que se desarrollaban estos enfrentamientos.
Por estos motivos, fueron muchas las leyes que lo prohibieron y regularon,
llegando a permitirlo en algunas ocasiones como entrenamiento para los
ejércitos”.
En el año 1314, durante el reinado de Eduardo I, se prohibió
ese juego que “provocaba disturbios y constantes quejas por parte de los
comerciantes”, y no fue sino en 1617 que otro monarca, Jacobo I, volvió a
permitir su celebración.
“La versión más popular
de este tipo de juegos fue la que se celebraba en amplios espacios abiertos a
las afueras de las localidades, en donde dos equipos compuestos por un número
ilimitado de participantes se enfrentaban con el único objetivo de conseguir
llevar el balón a la línea de gol o meta situada en el pueblo contrario”.
Estamos ante un tipo de digamos desafíos (es la
palabra que utiliza Simón) que en el caso de alguna de sus múltiples
modalidades “estuvieron mucho más reglamentadas, con zonas de juego delimitadas
y equipos compuestos de un número máximo de 15, 20 o 30 jugadores, que trataban
de meter el balón en la puerta contraria, el conocido como hurling at goal”.
Llegados a la mitad del siglo XIX, estos deportes
tradicionales solo se practicaban en un número muy reducido de poblaciones. Nos
explica Simón que. para el historiador británico del deporte Richard Holt, lo
que pone en relación este grupo de juegos tradicionales con el posterior
despegue del fútbol moderno fue el street football, es decir, aquel
fútbol que se jugaba en las calles de ciudades en crecimiento, de manera que
esa “actividad espontánea e informal continuó practicándose entre los más
jóvenes, manteniendo viva una tradición popular pese a las críticas y
prohibiciones de las autoridades”.
Aunque lo que unió el primitivo juego con el moderno
juego del fútbol fueron las public schools (colegios privados, ojo, no
confundir) y, concretamente, la reforma desarrollada por Thomas Arnold, el
director de la de la ciudad de Rugby, “quien desde 1830 empezó a implementar en
su public school una reforma educativa con la que pretendía mejorar la
formación de sus alumnos”. En dichas instituciones pedagógicas privadas se
practicaba el football desde el siglo XVIII (escuelas elitistas como por
ejemplo Eton, Rugby, Shrewsbury, Westminster) y resultaba ya “imprescindible
una reforma que trasformara la deriva anárquica” que se expandía entre ellas.
Arnold “tomó todas las tradicionales actividades deportivas existentes dentro y
fuera de las instituciones académicas, como el fútbol, el cricket o las
carreras, para adaptarlas y reglamentarlas en función de sus intereses
pedagógicos”.
Así, “cada escuela comenzó a definir sus propias
reglas y estilos de juego”, lo que, en el caso de Rugby, Marlborough o
Cheltenham, “provocó que se decantasen rápidamente por favorecer el juego con
la mano; por el contrario, instituciones como Eton, Westminster, Charterhouse o
Shrewsbury se decantaron por el golpeo con el pie”.
“Era urgente dar forma a
un organismo que creara una reglamentación común, que al mismo tiempo
defendiera los intereses de los clubes y que pudiera dar forma a competiciones
permanentes de ámbito regional y nacional. Este fue el objetivo que llevó a los
representantes de varios clubes a reunirse el 26 de octubre de 1863 en la
londinense Freemason´s Tavern en Holborn”.
Arranca la (verdadera) historia del fútbol
Todo esto que sigue de inmediato es, más o menos,
historia sabida del fútbol, pero interesa especialmente estar atentos a ello un
poco más debido a las características del propio libro (ya que esa parte es la
más interesante del mismo).
“Las seis reuniones en
las que participaron once de los principales clubes de la capital concluyeron
con la creación de la Football Association (FA) y las 23 reglas que desde ese
momento regirán a la federación inglesa. Las discusiones más acaloradas se centraron
en el debate entre los que defendían una mayor regulación de la violencia en el
juego, favoreciendo por este motivo la reducción al mínimo del contacto con las
manos del balón y prohibiendo las fuertes zancadillas —lo que demostraba para
este grupo un mayor grado de civilización entre los practicantes—, frente a los
que defendían el uso de las manos y el contacto físico, como factores
determinantes para fortalecer el carácter de los jóvenes británicos.
Finalmente, se impusieron los primeros por 13 votos a 4, provocando el enfado
de una de las más prestigiosas sociedades que abogaban por la defensa del uso
de las manos en el juego: el Blackheath Club”.
El Blackheath Club acabó separándose de la FA, de manera que dio en ser el principal impulsor de la futura Rugby Football Union en 1871. Conviene recordar que en aquella reunión de 1863 “no quedaron definidas muchas de las reglas que posteriormente se fueron incorporando, como por ejemplo el número de jugadores de cada equipo, la medida del terreno de juego, el tiempo de duración de los encuentros o la presencia del árbitro”.
En 1872, la FA creó la Football Association Cup (FA
Cup), “la primera competición a nivel nacional en la historia del fútbol y el
modelo en el que más tarde se inspiraron gran parte de las competiciones que se
crearon alrededor del mundo. Un año después, la institucionalización del fútbol
se extendió a Escocia con la creación de la Scottish Football Association,
iniciándose poco después la disputa de la Copa de Escocia”.
Otro hito del afianzamiento del fútbol en su cuna
británica fue la fundación en 1886 de la International Football Association
Board (IFAB), para fijar las reglas del juego a lo largo del tiempo. También lo
fue el inicio de la Football League en 1888, el primer campeonato de Liga
inglés compuesto por la primera y segunda división, desde 1992 llamado Premier
League.
Resultó inevitable que se diera el profesionalismo
entre los jugadores ante el propio crecimiento del juego y su conversión en un
espectáculo de masas.
“Aunque es muy posible
que hubieran existido casos previos, en la temporada 1876-1877 podemos datar
los dos primeros casos denunciados de profesionalismo en el fútbol inglés, los
jugadores Peter Andrews y J. J. Lang, ambos pertenecientes al Sheffield’s
Heeley y The Wednesday respectivamente”.
Si bien se trató en principio de una situación digamos
comprensible, en la década de 1870 lo que se dio fue “una práctica que
trataba de esconder un claro profesionalismo”, de manera que, finalmente, el 20
de julio de 1885 la FA acabó legalizando el empleo de jugadores profesionales, “bajo
la única restricción de que los futbolistas contratados hubiesen nacido o
vivido durante dos años dentro de un radio de seis millas de la ciudad y que se
registrasen anualmente”. De inmediato, se introdujo un máximo salarial y un
sistema de retenciones que no hicieron sino subrayar “el aumento del poder en
las manos de los clubes profesionales”.
El fútbol acabó difundiéndose por todo el mundo, lenta
pero inexorablemente: “entre 1871 y 1914 este deporte consiguió cruzar el Canal
de la Mancha y se expandió por la mayoría del territorio europeo”. Simón diferencia
tres fases en el proceso de propagación del fútbol en Europa:
“Una primera etapa haría
referencia a los primeros momentos en los que la mayor parte de los
practicantes e impulsores de esta actividad eran ingleses que por diversos
motivos vivían fuera de su país; en un segundo momento se constata la inclusión
de las elites locales, que de forma separada o junto con la misma colonia
inglesa, comenzaron a dar vida a los primeros clubes, competiciones y
organismos federativos; en la tercera fase se producirá una difusión del fútbol
a todas las capas sociales, consiguiendo convertirse en el primer deporte de
masas y referente de lo que podríamos denominar como deporte-espectáculo”.
El fútbol en España
Llegados a lo esencial del libro, las primeras décadas
de la historia del fútbol español, me interesa especialmente lo que leo en él
relativo a cuanto ocurriera a partir de la década de 1920…
Conviene no perder de vista el hecho de que el
crecimiento del fútbol no se produjo en España debido al éxito “de los
discursos regeneracionistas o higienistas, sino como consecuencia de su
transformación en el principal exponente de la mercantilización del ocio”.
“El fútbol llegaba al
inicio de la década de los veinte perfectamente afianzado en la sociedad
española, viviendo las primeras fases de una profesionalización que provocaba
el conflicto con los defensores del deporte amateur. Las competiciones
regionales y nacionales habían logrado cierta estabilidad gracias en gran
medida a la construcción de un edificio institucional liderado por la Real
Federación Española de Fútbol [RFEF, constituida en 1913 tras sustituir a la Federación
Española de Clubs de Football, fundada en 1909], al mismo tiempo que la
creciente prensa deportiva ayudaba al fútbol a integrarse en un tiempo récord
en el tejido social de los principales centros urbanos del país. Las bases
estaban puestas, el fútbol en dos décadas había pasado de ser un desconocido a
convertirse en el deporte más popular, ahora solo le quedaba conseguir liderar
sin oposición el nuevo mercado del entretenimiento de masas”.
El Campeonato de España (la Copa), inaugurado en 1903,
no era suficiente para el desarrollo exponencial del fútbol español, se hacía
necesario un torno más duradero que permitiera la diputa de un mayor número de
partidos a los clubes.
“La modernidad del país y
el desarrollo paralelo de los medios de comunicación hizo posible la creación
de la Liga en la temporada 1928-29, al facilitar los desplazamientos cada
quince días de los clubes de las principales capitales de provincia y en un tiempo
mucho más reducido”.
Lo que acabó de dar vida a este campeonato más global,
respondiendo a la demanda de espectáculo futbolístico y favoreciendo el
beneficio económico de los clubes y de todo lo que rodeaba a este deporte, fue
“la modernización del sistema de transporte durante la década de los veinte”.
En esa década de 1920 se producirá el gran “salto
exponencial” desde la práctica amateur hasta la implantación del
profesionalismo: “los clubes más poderosos que deciden dejar a un lado el amateurismo
marrón [el profesionalismo encubierto] para afrontar definitivamente la
regularización de la profesionalización reclamarán en el seno de la Federación
un mayor protagonismo en la toma de decisiones. Estas sociedades serán
rápidamente conscientes de su importancia a la hora de ofertar un espectáculo
atractivo para el público, y por lo tanto, no dudarán en exigir mayor poder
decisorio en relación con la propia Federación y con los clubes más modestos”.
Había ya, en la segunda mitad de la década de 1920, 38 campos de fútbol con capacidad igual o superior a los 10.000 espectadores (diez de ellos correspondían a la Federación Catalana, seguida por Vizcaya con seis y Madrid y Canarias con cinco estadios respectivamente).
“El lunes 21 de junio de
1926 dio inicio la Asamblea de la RFEF que concluiría con la definitiva
reglamentación del fútbol profesional en España. Tras nueve intensos y largos
días de debates, uno tras otro, se fueron aprobando los veintiséis artículos
más las disposiciones transitorias y una adición al artículo 17 que compondrán
el texto final. El Reglamento Especial del Profesionalismo aprobado el 30 de
junio de 1926 definía una clara separación entre el futbolista amateur y
profesional”.
La cláusula más polémica de aquel reglamento, y de
larguísima vida (más de medio siglo), fue la referida a los derechos de
retención de los jugadores profesionales por parte de sus clubes, la cual
estipulaba que, de no llegarse a un común acuerdo, “el club tendría el derecho
unilateral de retener a cualquiera de sus jugadores aunque su contrato hubiese
concluido, con la única obligación de conceder un reducido incremento salarial
al jugador”: quedaba así cada futbolista atado contractualmente a un club tanto
tiempo como este último quisiera.
“El controvertido derecho
de retención quedará fijado de esta forma sin sufrir cambios sustanciales hasta
bien entrada la década de 1970, convirtiéndose a lo largo de todo este periodo
en el verdadero caballo de batalla de la lucha por el reconocimiento de los
derechos laborales de los futbolistas profesionales”.
En suma, tal y como había tenido lugar desde 1880 en
Inglaterra, la popularización del fútbol en España fue debida a la “verdadera
mercantilización del juego”. Asimismo, como algunos otros deportes, el fútbol acabó
siendo un fenómeno de masas a lo largo del siglo XX gracias al desarrollo de la
prensa.
“El deporte se comenzó a ver desde algunas publicaciones como el símbolo del espíritu de los nuevos tiempos, civilizado y europeísta, en contraposición con el tradicional espectáculo taurino”.



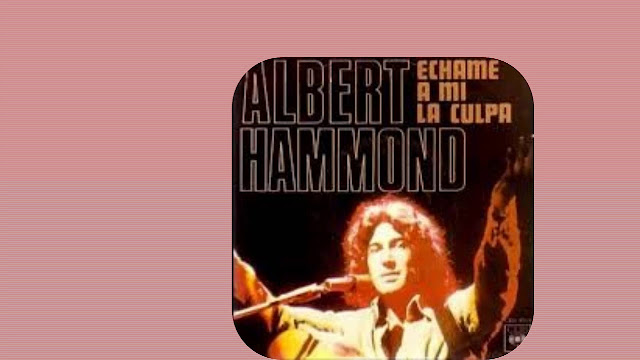
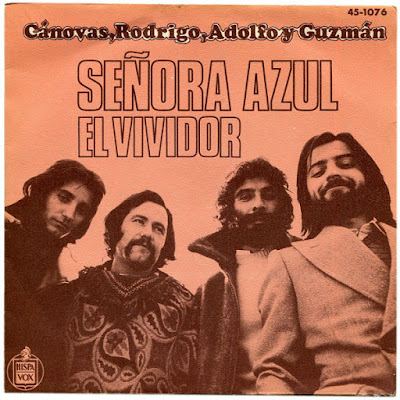


Comentarios
Publicar un comentario
Se eliminarán los comentarios maleducados o emitidos por personas con seudónimos que les oculten.